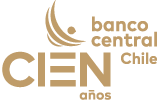100 años de política económica y comercio exterior de Chile
#Blog
100 años de política económica y comercio exterior de Chile
En el marco de la celebración de su centenario, y como responsable de elaborar y difundir las principales estadísticas macroeconómicas del país, el Banco Central de Chile publicó las series históricas del comercio exterior de la economía chilena desde el año 19251 2.
Para su elaboración, se realizó un trabajo de recopilación, validación y empalme estadístico de las series anuales disponibles de exportaciones e importaciones3, a nivel de sus principales productos. Las primeras se clasificaron en cobre, otros minerales, productos industriales y bienes agropecuarios, silvícolas y pesqueros (A&S&P). Las importaciones se agruparon según tipo de bien: consumo, combustibles, bienes intermedios y de capital.
A continuación, se presenta un relato de la historia económica de Chile de los últimos cien años, en función de las series mencionadas. Para ello, se identificaron cinco períodos, determinados por los principales acontecimientos mundiales y locales, que contextualizaron la dinámica de las exportaciones e importaciones chilenas.
i) 1925–1932: Fundación del Banco Central y la Gran Depresión
En un escenario de recuperación económica tras la Primera Guerra Mundial, las autoridades chilenas consensuaron que el país debía disponer de una institucionalidad para resguardar la estabilidad de la moneda4. Siguiendo las orientaciones de la Misión Kemmerer, comisión de expertos que proponía reformas monetarias y fiscales, en 1925 se instauró el patrón oro como base del sistema monetario chileno y profundos cambios institucionales, tales como la creación del Banco Central de Chile (BCCh), la nueva Ley General y Superintendencia de Bancos y la Contraloría, esta última en 1927.
En el plano del comercio internacional, tanto las exportaciones como las importaciones exhibieron una alta volatilidad a lo largo del período. Tras el declive del salitre por la competencia que significó desde 1913 la producción alemana de fertilizantes sintéticos, el cobre se consolidó como el principal producto exportado. Desde 1925 hasta 1929, ambos minerales siguieron dinámicas opuestas: mientras los envíos de cobre se favorecieron de los altos precios del mineral, los de salitre se vieron afectados, en un principio, por la fijación de cuotas productivas y, posteriormente, por el libre comercio. A fines de 1929, las ventas de ambos minerales sucumbieron a la menor demanda internacional luego del crash de Wall Street. Los efectos se prolongaron hasta 1932, año que marcó el menor valor de las exportaciones de los últimos 100 años (gráfico 1).
Respecto de las importaciones, la memoria del BCCh, publicada en 1930, señalaba que: “Las importaciones del extranjero han alcanzado cifras muy altas durante 1929... El aumento se debe en parte a la gran actividad de las Obras Públicas y de las construcciones privadas, como también a las compras hechas por particulares. Los automóviles y la bencina contribuyeron en proporción considerable al aumento de las importaciones”. No obstante, a partir de 1930, las importaciones también sufrieron los efectos de la Gran Depresión, llegando a su mínimo histórico en 1932 (gráfico 2).
*Todos los gráficos fueron elaborados por los autores en base a fuentes citadas.
ii) 1932-1959: Desconexión comercial internacional, industrialización y rol del Estado
Así como ocurrió en la mayor parte de América y Europa, en Chile, el período posterior a la Gran Depresión se caracterizó por la desconexión del comercio internacional y la mayor presencia estatal en la vida económica5. Inicialmente, como paliativo de la grave crisis que afectó al país, se estableció una serie de medidas, entre las cuales destacaron la institución del control de cambios a mediados de 1931 y la fijación de cuotas y permisos de importación para corregir la desfavorable balanza de pagos en 1932. Esto derivó hasta mediados de los cincuenta en un complejo sistema de controles y una diversidad de tipos de cambio, tanto para los retornos de exportaciones como importaciones6. Con el fin de fortalecer la industria nacional, junto con las medidas de proteccionismo arancelario y restricciones cambiaras, el Estado tuvo una mayor participación en la economía y en 1939 se creó la Corporación de Fomento (CORFO).
En el plano comercial, las exportaciones de cobre mantuvieron su predominio. No obstante, el marcado ritmo de crecimiento exhibido a principios del período disminuyó a partir de los cuarenta. En ese contexto, Estados Unidos se destacó como el principal propietario de la extracción cuprífera en Chile, estableciendo los precios internacionales del mineral en función de su esfuerzo bélico. Además, la pérdida de los mercados europeos debido a la Segunda Guerra Mundial agravó la situación.
A principios de los cincuenta, los gobiernos de turno buscaron fomentar las exportaciones mediante una activa política cambiaria, incentivos a la inversión privada, un “nuevo trato” a la inversión extranjera y la diversificación de los mercados. A mediados de esa misma década, se efectuó una reforma sustancial que simplificó los controles cambiarios y comerciales, otorgándose al BCCh la facultad de regular el mercado cambiario. A inicios de 1959, esto derivó en el establecimiento de un tipo de cambio único para servir la totalidad de operaciones del comercio exterior. Durante esa época repuntaron los envíos al extranjero, especialmente de cobre y el resto de los productos mineros, que siguieron los vaivenes de los precios internacionales (gráfico 3)8.
Con respecto a las importaciones, la incipiente industrialización impulsada por la CORFO, mediante la creación de empresas estratégicas9 para el desarrollo y diversificación productiva, promovió la mayor compra de bienes de capital e intermedios, particularmente desde fines de los cuarenta. Por su parte, la insuficiente producción agrícola nacional motivó, a partir de los cincuenta, el alza en la internación de alimentos10, llegando a superar los US$100 millones anuales (gráfico 4).
iii) 1959–1973: Crisis de la balanza de pagos, desregulación de importaciones y nacionalización del cobre
Los comienzos de los sesenta no fueron fáciles. En mayo de 1960, la zona sur de Chile se vio afectada por el mayor terremoto de la historia. El posterior plan de recuperación implicó mayores importaciones, no obstante, dado el estancamiento de las exportaciones, no se contaba con el respaldo en divisas para sustentarlas, desatándose una crisis de balanza de pagos en 1961 (gráficos 5 y 6). Esto obligó a abandonar el tipo de cambio fijo a fines de 1962, devaluándose la moneda nacional. Ya a mediados de la década, las exportaciones se habían recuperado, en línea con los mayores precios internacionales del metal, llegando en 1969, a alcanzar un máximo en el valor exportado. Como resultado, al menos hasta 1970, se volvieron a registrar superávits en la balanza comercial del país (gráfico 7).
En 1971 se nacionalizó la producción de cobre. En tanto, los envíos al exterior habían iniciado la década con una contracción que se extendió por tres años, incidida por el desplome de los precios del metal y la restricción del principal mercado de destino, Estados Unidos. Los niveles se recuperaron hacia fines de 1973.
En tanto, la CORFO impulsó la actividad exportadora no minera, fomentando dos industrias: la pesquera a comienzos de los sesenta y la forestal a inicios de los setenta. Para el primer caso, creó el Plan de Desarrollo Pesquero y una planta productora de conservas y harinas de pescado en el norte del país. En el segundo, construyó dos plantas de celulosa en el centro-sur del territorio.
En cuanto a las importaciones, a fines de 1964, la política de comercio exterior buscó disminuir sus trabas, partiendo por aquellas utilizadas para el progreso de las actividades económicas. En esta línea, se rebajaron los gravámenes a las importaciones, favoreciendo especialmente a los bienes de capital. Como resultado, en 1966 aumentaron considerablemente las compras al exterior, bajo un contexto de mayor capacidad adquisitiva del país11, en línea con los mejores precios del cobre. En 1969, se implementaron nuevas medidas para liberar las internaciones12, asociadas a menores restricciones por depósitos de importación, bienes permitidos y estructura arancelaria (gráfico 6). Hacia 1972-1973, destacó el incremento de los bienes de consumo —principalmente, carne, leche y mantequilla13—, reforzándose la tendencia del año previo.
iv) 1973–1990: Liberalización de la economía y crisis de la deuda
Tras el golpe de Estado de 1973, se llevaron a cabo diversas reformas estructurales, y la economía chilena inició un proceso de profunda apertura comercial, desregulación financiera, privatización de empresas estatales y retiro del Estado de la producción directa. En ese contexto, se diversificó gradualmente la canasta exportable, aun cuando se mantuvo el liderazgo del cobre, el cual presentó incrementos importantes al principio del período y a finales de los setenta (gráfico 8). Por su parte, las importaciones aumentaron sostenidamente en todas sus categorías hasta 1981, favorecidas por el financiamiento de bancos internacionales a economías emergentes como la chilena, la eliminación de barreras no aduaneras, la reducción arancelaria y el establecimiento de un tipo de cambio fijo (gráfico 9).
La crisis de la deuda bancaria de 1982 quebró la tendencia del comercio exterior. Se contrajeron las exportaciones y, especialmente, las importaciones, como resultado de la crisis de liquidez financiera y el alza del tipo de cambio que provocaron una fuerte contracción de la demanda interna. La recuperación de los niveles previos a la crisis llegó, en el caso de las exportaciones, en 1987, de la mano de una nueva espiral positiva de los precios del cobre, mientras que, en el caso de las importaciones, sucedió a fines de la década, impulsada por mayores compras de bienes de capital e intermedios.
v) 1990–2024: Auge de China, crisis contemporáneas y pandemia
Durante este último período destaca el impacto de la apertura comercial chilena y global. En este lapso, se firmaron numerosos tratados de comercio con las principales economías del mundo. Con ello, el país alcanzó un crecimiento económico sostenido, atrajo inversión extranjera y continuó diversificando su canasta exportadora.
El valor de los envíos al exterior pasó de US$8.373 millones en 1990 a US$99.165 millones en el año 2024 (gráfico 10). El cobre continuó siendo el principal bien exportado, con una participación creciente a lo largo del período, la cual resultó igual a 46% en 1990 y a 50% en 2024. Le siguieron este último año las manufacturas con 34% y los bienes agropecuarios, silvícolas y pesqueros con 9%.
Por su parte, las importaciones crecieron desde un valor de US$7.742 millones en 1990 a US$84.262 millones en 2024 (gráfico 11). En este último año, los bienes de consumo representaron el 27% del total, más del doble que al inicio del período. En contraste, los bienes de capital e intermedios perdieron presencia, anotando en 2024 una participación de 20% y 53%, respectivamente.
Finalmente, las cifras de este último período muestran los efectos sobre el comercio exterior de las crisis económicas de 1997-1998 y 2008-2009; los ciclos contemporáneos de los precios del cobre; y las repercusiones de la pandemia.
Resumen
En los últimos cien años, la evolución del comercio exterior de Chile estuvo marcada por las crisis económicas internacionales, políticas de proteccionismo, fases de industrialización y, finalmente, por una creciente apertura al mercado global. Desde la consolidación del cobre como exportación predominante, el país ha transitado en las últimas décadas hacia una mayor apertura comercial, medida en relación con el PIB (gráfico 12), diversificando su canasta exportadora, en complemento al dominio que aún tiene el metal rojo. La firma de tratados comerciales y la integración con el mundo fueron clave para su posicionamiento como actor relevante en el comercio internacional, enfrentar desafíos globales y aprovechar nuevas oportunidades económicas.
*Elaborado en base a fuentes citadas del comercio exterior y series de PIB publicadas en Díaz, Lüders y Wagner (2016) y Base de Datos Estadísticos (BDE) del BCCh.
________________________________________
1Los autores agradecen los valiosos comentarios a este trabajo de nuestros colegas del Banco Central: Pilar Pozo, Erika Arraño, Francisco Ruiz y Enrique Orellana. No obstante, los autores nos hacemos cargo de los errores u omisiones que éste pueda tener.
2Nuevo acceso a Información histórica del Sector Externo en la BDE del BCCh: Exportaciones: Base de Datos Estadísticos (BDE); Importaciones: Base de Datos Estadísticos (BDE).
3Las series de exportaciones e importaciones se elaboraron en valores FOB y CIF, respectivamente, en base a información de los anuarios de Balanza de Pagos (correspondientes a 1942, 1946, 1948, 1958-1962, 1964-1970, 1973 y 1975-1977), del Boletín Mensual (de 1931 y 1933) y de la Base de Datos Estadísticos (BDE) del BCCh. Como fuente de contraste se utilizaron las estadísticas compiladas por Díaz, Lüders y Wagner (2016). Por su parte, los antecedentes del contexto histórico se basaron en los trabajos editados en la Historia económica de Chile desde la Independencia (2021) y 40° Aniversario del Banco Central de Chile. 22 de agosto 1925-1965. Conferencias y trabajos (1965). Todas las publicaciones se encuentran disponibles en el Repositorio Digital BCCh: Estadísticas.
4Cortés (1965, p. 1); Miller (2021, pp. 131-136).
5Díaz-Bahamonde (2021, p. 146).
6Con el objeto de simplificar este sistema, en 1942 se creó el Consejo Nacional de Comercio Exterior y se otorgó al BCCh la autoridad para mantener sus propias reservas y fijar los tipos de cambio. Cortés (1965, p. 2).
7Cortés (1965, pp. 2-3).
8Serie histórica de Cochilco de precios del cobre: Histórico – Precio de los Metales – COCHILCO.
9Destacando la Empresa Nacional de Electricidad S. A. (ENDESA; 1944), la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP; 1946), la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP; 1950) y la Industria Azucarera Nacional (IANSA; 1952).
10Nazer (2021, p. 197).
11Balanza de Pagos (1968, pp. 13 y 44).
12Balanza de Pagos (1972, p. 13).
13Balanza de Pagos (1976, pp. 20-21).
Las opiniones vertidas en este Blog no representan necesariamente la visión del Consejo del Banco Central de Chile.